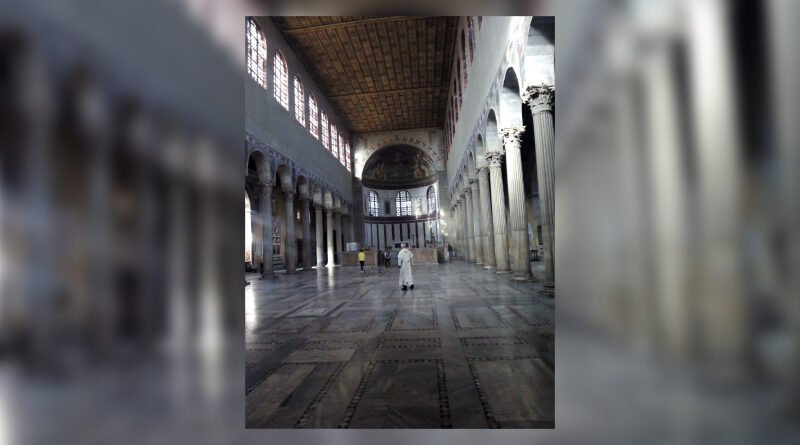Donde está el Espíritu Santo se puede “ver”, donde hay Espíritu se nota
Meditación del Retiro de mayo en San Lázaro. 16/05/2021
Del justo invocar a Dios con el “Ven Espíritu Santo”, hemos de avanzar a abrirnos a su “presencia actuante en nosotros”.
Le invocamos. Porque: “Cómo no dará mi Padre el buen Espíritu a quien se lo pida”, dice Jesús. “Mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo” (Jn 5,17). ¿Cómo?: Comunicándoos su Espíritu, el Espíritu que les une a ellos y nos unirá a nosotros con ellos y entre nosotros.
Pero, entonces, si desde la Resurrección del Hijo hemos tomado conciencia de la efusión permanente de su Espíritu a toda carne (Joel 3,1-5), lo que más necesitamos es tomar conciencia de la acción actual del Espíritu en nosotros y en el mundo. ¡Despertar a su presencia y su acción en nosotros y en los demás!
1.- Percibir la presencia y acción del Espíritu.
Cuando nos volvemos hacia dentro de nosotros, si profundizamos, más acá de los pensamientos que nos vienen, afloran los sentimientos, cómo me siento: abrumado, animado, bloqueado, ilusionado… etc. Necesito tiempo, para respirar tranquilo y pausado, y disponerme a la escucha interior. Nada es grave si no se pierde la fe y la esperanza, en el amor que nos precede. Luego me pregunto por lo que el Espíritu me sugiere, me alienta, me anima. Ejercicio indispensable.
La fe vendrá en mi ayuda. Al menos en lo más básico. No es necesario que “sienta” la acción del Espíritu. Basta que crea en su presencia viva y actuante. Por la fe me sé comprendido, perdonado, compadecido, amado… y siempre esperanzado. Esto ya es mucho. Necesitamos cultivar en nuestros tiempos esta presencia. Porque la abundancia de noticias y desafíos, que nos llegan desde afuera, pueden crearnos la sensación de que Dios está ausente, o no se le espera o no se le conoce.
Es la hora eclesial de volver al “amor primero”. Es la hora de “amar a Dios, sobre todas las cosas”, incluso por encima de nuestros afectos personales. Ha pasado el tiempo en que parecían estar en competencia el amor a Dios y el amor al prójimo. No sólo no compiten, sino se realimentan. El primer mandamiento sigue siendo amar a Dios, como criaturas llamadas a la alta dignidad de hijos de Dios. La “primera intención” (Ramón Llull) del existir humano, la intencionalidad que constituye el fenómeno de la existencia humana, el primer sentido del para qué nacimos. Es la hora de saberse “amor”, al menos por la fe, y de la fe pasar al sentir amor, y amor siempre es en concreto, a alguien o por alguien en concreto y, concretamente, también por Dios y a Dios.
Dios Creador siempre sosteniendo de toda criatura. Pero el mismo Dios uno quiso hacerse Emmanuel, Dios-con-nosotros, en Jesús. Compartió los caminos del hombre, hasta los de los conflictos e injusticias, y los de los sueños y esperanzas. Anunció el reinado del amor de Dios, actuó el amor de Dios entre nosotros, le llenaba el amor infinito de Dios que no conoce límites, y resultó revelar así un “Dios desconcertante” para muchos, quienes necesitaron defenderse de Él a muerte: ¡o Él o nosotros!
Toda la vida, historia y persona de Jesús de Nazaret transparentaba cuán lleno del Espíritu de Dios estaba. Debemos detectar al Espíritu Santo en Jesús no sólo cuando habla explícitamente del Espíritu Santo, como en el relato de despedida de sus discípulos en la última cena, según Juan, ni sólo cuando los evangelistas mencionan dicha presencia, sobre todo Lucas. Sino debemos aprender a ver el Espíritu en toda acción y palabra de Jesús.
¿Cómo no ver la acción del Espíritu de Dios cuando se muestra Jesús con tan gran inventiva, creando las parábolas tan significativas y tan necesarias para toda la humanidad, como las parábolas del Buen Samaritano, el Hijo pródigo o el Juicio final? ¿Cómo no ver la acción del Espíritu Santo en todas las sanaciones que hacía Jesús, en lucha con tantos poderes malignos destructores de lo humano? ¿Cómo no reconocer al Espíritu de la Sabiduría de Dios, al escuchar el Sermón del Monte y los “dichos” sapienciales o proféticos de Jesús?
El mismo Espíritu que le empujó al desierto, donde sufriría tentaciones, le empujó a no echarse atrás, cuando el conflicto se declaró irreversible. Por eso, continuó subiendo a Jerusalén, para un cuerpo a cuerpo con la religión inmisericorde de régimen sacrificial, que se había fortificado allí, aunque, o precisamente, sometida bajo la autoridad de Roma.
Pero Dios hizo justicia al Crucificado. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos constituyéndolo Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo (Rom 1,4). El Misterio Pascual culmina, no en la Resurrección y Ascensión de Jesús al Padre, sino en su Envío del Espíritu Santo a nosotros, sus discípulos, recuperados para la fe en su Evangelio de gracia, manifestado en la cruz, y confirmado en ella.
Los discípulos y apóstoles experimentaron la presencia activa del Espíritu de Jesús en ellos. Unas cuantas veces se nos indica en los Hechos de los Apóstoles la clara conciencia de que actúan, eligen y deciden con el Espíritu Santo. La expresión es clara: “El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido” … (Hch 15,28). En la lectura continua de la Palabra de Dios en estos días previos a Pentecostés, se nos proclamaba, de vez en cuando, esta conciencia de los discípulos de Jesús, de actuar conjuntamente, ellos y el Espíritu de Jesús en ellos, y también en los otros que les buscan o a quienes se dirigen (cf. Pedro y Cornelio y familia -Hch 10,44-47); Pablo y los discípulos de Efeso -Hch 19,2-). Hoy acabamos de escuchar en boca de Pablo:
“Ahora, mirad, me dirijo a Jerusalén, encadenado por el Espíritu. No sé lo que me pasará allí, salvo que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad me da testimonio de que me aguardan cadenas y tribulaciones. Pero a mí no me importa la conservación de la vida, sino completar mi carrera y consumar el ministerio que recibí del Señor Jesús: ser testigo del Evangelio de la gracia de Dios” (Hch 20,22-24).
Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia católica ha despertado a esa conciencia clara, que nos manifiesta el tiempo de los apóstoles, de que es el Espíritu quien anima y conduce a la Iglesia, no faltando auténticas conversiones y nuevas tribulaciones. Pero todavía se echa de menos que el pueblo de los fieles cristianos recuperen aquella familiaridad de los discípulos y apóstoles con el Espíritu Santo. Cómo ejercitarnos para identificar la presencia y acción del Espíritu en nosotros, en nuestras comunidades, en la Iglesia y hasta en la humanidad y la creación. Todavía necesitamos de entrenamiento y de buenos entrenadores.
En primer lugar, pues, concluimos: el Espíritu Santo no es lo invisible, intocable, imperceptible; sino que donde está el Espíritu se ve: se ve que hay Espíritu, se ve que actúa el Espíritu. Lo vemos en la acción y persona de Jesús, y en la acción y personas de los discípulos de Jesús. A Jesús le pareció imperdonable que actuando Él con el Espíritu de Dios, algunos de los fariseos, contra toda evidencia, le acusaran de actuar en nombre del Belcebú, el príncipe de los demonios, y lo llamó “blasfemia contra el Espíritu” (Mt 12,24).
El Espíritu Santo es Dios en acción creadora o redentora de sus criaturas, Dios actuando, creando y recreando posibilidades infinitas en la finitud de su creación, mientras Él llegue a ser todo en todos (1Cor 15,28).
Se comprende que Jesús dijera que si no ves la luz cuando brilla con claridad, si no ves el bien cuando poderosamente atrae, si no ves la alegría por la sanación o la liberación de la dignidad del hombre, si no ves a Dios actuando, estás perdido, te cierras a la esperanza de tu redención, rechazas la mano que se te tiende para sacarte a flote. “Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz; pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si, pues, la luz que hay en ti está oscura, ¡cuánta será la oscuridad!” (Mt 6, 22-23). Si la luz que hay en ti está oscura… La luz de Dios en ti es el Espíritu Santo, y puede que no la dejes alumbrar, que estés en tantas otras cosas que la luz que está en ti parece estar apagada; entonces, cuánta oscuridad.
Por eso denuncia como ciegos a los que no ven la bondad y alegría en la curación del ciego de nacimiento. Éste acabará viendo y creyendo en Jesús; en cambio, los que “dicen ver” son los verdaderos ciegos a la acción del Espíritu de Dios (Jn 9).
Nuestra tarea más urgente es aprender a identificar la acción del Espíritu en nosotros, en la Iglesia, en la historia, en el cosmos creado. De lo contrario no podremos ser portadores de buenas noticias. Y, sin embargo: “Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae Buenas Noticias” (Is 52,7).
2.- El Espíritu Santo y nuestro espíritu. El discernimiento.
Acabamos de escuchar de Pablo que el Espíritu Santo le daba testimonio de lo que le esperaba. En otro pasaje nos dice:
“No habéis recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino que habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos “Abba, Padre”. Ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios” (Rom 8,14-16.
Esta dualidad, entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu, es importante meditarla. Porque también nuestro espíritu puede someterse a la “ley de la carne”, contra lo que nos advierte: “Digo, pues: Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne” (Gal 5,16). Esto nos obliga a evitar la confusión entre lo que nos dice, o a lo que nos impulsa, nuestro espíritu, y lo podría provenir del Espíritu Santo. Debemos distinguir entre la presencia o acción del Espíritu Santo y los espíritus que nos pueden habitar, perjudicar, desorientar, eso que también ha sido expresado con la palabra “carne”, o que podríamos llamar “fuego amigo” pues son disparos que provienen de los que nos dicen querer hacernos felices.
Efectivamente, “el pecado” en nosotros y “el pecado del mundo” nos puede haber engañado, entrampado y oscurecido nuestra capacidad de discernimiento. Hay ambientes, climas, espíritus, deshumanizadores, fuera y dentro de nosotros que dicen ser lo mejor para nosotros y siguiéndolos nos quedamos entrampados.
“Carne” en el mundo bíblico es mucho más que lo biológico o instintivo. Es la fragilidad de la condición humana ya determinada por acciones de su libertad, precisamente aquellas por las que uno se ha esclavizado de las criaturas y sus pasiones. El discernimiento entre lo que nos “tira hacia abajo” y nos esclaviza y “lo que nos eleva” y nos dignifica es clave para la vida espiritual, o para la vida humana, simplemente.
Cuando tantas veces pido a Jesús: “purifica los movimientos de mi corazón”, es porque sé que hay movimientos (mociones, las llamaban antes), que no me construyen y, sin embargo, me tientan. Los movimientos del corazón pueden llevar su ambigüedad. Hoy se difunde mucho: “sigue lo que te dice el corazón”. Ya, entiendo lo que se quiere decir y animar, pero también es tan fácil autoengañarse y estar siguiendo sólo tus deseos inmediatos o las demandas de tu ego (eso es “carne) … Tomar conciencia de dichos movimientos internos, y darse tiempo para escuchar y sentir al maestro interior, al Espíritu Santo, es esencial para el crecimiento espiritual.
Desde San Pablo a esto se le llama el don o carisma del discernimiento de espíritus, poder distinguir entre buenos y malos espíritus (1Corintios 12,10). Y San Ignacio nos lo ha actualizado para la modernidad. Esto significa que el Espíritu de Dios nos habla, inspira, sugiere, capacita, mueve, desde el interior de la persona. Pero que no todo lo que sale de dentro de la persona es de Dios, porque de dentro también salen pensamientos, movimientos, deseos que nos separan de Dios y de los hermanos, llegando a utilizarlos en lo que creemos ser nuestro beneficio y acaba siendo nuestra ruptura y aislamiento.
Podemos examinar los pensamientos o movimientos internos desde los estados de ánimo que los acompañan. El buen espíritu lleva a sentirse bien, tranquilo, alegre, en paz, armonía. Los malos espíritus llevan a sentirse mal, inquieto, triste, turbado y en desarmonía. Así se distingue en la escuela de San Ignacio. Pero no siempre resulta fácil discernir entre ellos.
Porque las mociones interiores, pensamientos y movimientos, suelen ser ambiguas, ya que tanto el buen espíritu como el mal pueden comportarse amables o críticos respecto de lo que estamos decidiendo. Tendemos a autojustificarnos, acomodar razones y ánimos a lo que nos conviene. Hemos de respetarnos en nuestras posibilidades y limitaciones, esto es verdad, y no vamos a pedirnos lo que no podemos dar. Pero también hemos de arriesgar y atrevernos a algo, que en principio no nos sale, o no nos cae bien; porque quién dice lo que podemos o no podemos dar de sí.
Entonces, pongámonos una y otra vez ante Dios y su Palabra, ante Jesucristo y su Evangelio, en cuya presencia no tardaremos en ver si nos estamos engañando o autojustificando, con racionalizaciones, excusas, mecanismos de defensa. Dispongámonos también a ser acompañados por alguna persona que entendemos formada y experimentada en las cosas de Dios, y pidámosle su ayuda para discernir si ve de Dios o no dichos pensamientos o movimientos internos nuestros. No olvidemos nunca que, en algunos casos, algunas personas necesitarán ayuda terapéutica y deberían pedirla.
También ayuda mucho examinar la historia de nuestra vida y, en concreto, la de nuestra relación con Dios y la situación en la que nos hallamos. ¿El hilo conductor de mi vida hacia dónde me llevaba? ¿Es previsible que el curso que lleva mi vida camine hacia algo positivo para mí y los demás? ¿He ido creciendo a pesar de tantos tropiezos posibles, y el momento y el paso que voy a dar lo siento como de crecimiento o de estancamiento, o incluso como un paso atrás?
Ismael Bárcenas S.I. dice de San Ignacio de Loyola que habría como una estrategia general de los espíritus que seguiría esta lógica: Al que existencialmente va de bien a mejor, subiendo, el buen espíritu lo animará y le dará fuerzas, consolaciones, inspiraciones, serenidad, paz; y ante los obstáculos, le hará ver que no son tan difíciles o que son superables, aunque le cueste. En cambio, a la misma persona, el mal espíritu lo entristecerá respecto de eso a que aspira, lo desanimará o turbará. Al que va bien en su vida el mal espíritu le presentará los obstáculos que se le presentan como insuperables, los ideales como irrealizables o no son para él.
La misma estrategia se invierte en el caso de la persona que existencialmente va cayendo. El mal espíritu le presentará su caminar animándole a que se deje llevar, que se distraiga y ocupe su vida en sus gustos, que haga caso a sus ganas, sin preocuparse tanto, que ya está bien, le dará palmadas en la espalda, venga, ya era hora de hacerte caso. A esa misma persona el buen espíritu atacará con modos que podrán parecer terribles pero que si fueran atendidos, sanarían heridas desde dentro, consolidaría un cambio fundamental en su vida, superando la inercia que llevaba. La persona sufre un combate interior y cuanto más tiempo lleva haciendo caso a una parte, más difícil le resultará percibir, escuchar o atender lo que viene de la otra parte.
En síntesis, al buen espíritu (Espíritu Santo) le gusta que el ser humano vaya existencialmente avanzando, creciendo, superándose. En cambio, el mal espíritu intentará que se conforme, que ya está bien de luchar, que atienda a sus autojustificaciones, que se lo merece, que no se preocupe tanto… A lo que seguirá un estancamiento humano y espiritual, si no un claro retroceso.
Son tiempos difíciles para escuchar a Dios en el corazón, porque nos llegan muchos reclamos, solicitudes, supuestas bondades y excelencias que necesitamos o debemos atender, ver, hacer, no perdérnoslas. Con lo cual estamos extro-vertidos o di-vertidos, volcados hacia afuera de nosotros, sin poder dejar de mirar pantallas o posibilidades fabulosas fuera de nosotros. Al mismo tiempo, se nos incita mucho a un sentir el cuerpo desde las sensaciones o impulsos más básicos, y hasta instintivos. El cuidado y atención que justamente debemos al cuerpo puede ocuparnos tanto que hasta nos haga olvidar las necesidades espirituales. Somos cuerpo, cierto, no sólo tenemos cuerpo; pero es el cuerpo que es expresión de una persona, espíritu creado, llamado a un diálogo en libertad con el Espíritu divino que lo sostiene y ama.
No lo olvidemos. El buen espíritu nos aparecerá como ese buen entrenador que en el gimnasio o en la pista, conociéndonos en nuestras limitaciones, por amor y fe en nosotros, nos exige dar más y sacar lo mejor que tenemos. Así como también nos invitará a que seamos solidarios, que hagamos y trabajemos para el equipo, o sea, que nos unamos a las mejores causas que tratan de construir un mundo más humano, causas dignas que nos humanizan.
Por último, recordemos cuál es “el fruto del Espíritu”, según Pablo en Gálatas, es también un buen criterio de discernimiento. Nos dice que el Espíritu Santo trae este fruto, en singular, porque está todo relacionado, y decir uno es decir a la vez los otros: “Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí” (Ga 5,22-23). Son, pues, también efectos “perceptibles” de que nos guía el buen espíritu o el Espíritu Santo.
3.- El Espíritu Santo en mí es el mismo Espíritu en los otros en quienes me interpela y me libera de mi ego.
Ciertamente, el Espíritu no sólo nos habita a cada uno sino a la comunidad eclesial y alienta en la creación y culturas de la humanidad. Importa, pues, el contraste con la tradición y la comunidad eclesial. Además de 1) la escucha interior en el silencio, es insustituible la atención al Espíritu que habita en 2) la Palabra de Dios, que en cuanto tal palabra, es lo más apropiado para la educación del ser humano, hasta para la educación de la humanidad. Y atención al Espíritu que actúa en 3) los sacramentos. Con la “epíclesis”, es decir, con la invocación al Espíritu e imposición de manos en los sacramentos, que hacen actual la acción redentora de Jesús, creemos que el Espíritu Santo actúa, como el lugar privilegiado de su acción en la Iglesia y en el mundo.
Si no olvidamos que el Espíritu es aquello o Aquél más íntimo a mí que yo mismo, a la vez que es lo más externo u otro que yo, se nos abrirá un inmenso horizonte desde el cual mirar a nuestro alrededor. Hablamos de la interpelación del Espíritu Santo que nos llega desde fuera de nosotros. En el Apocalipsis se repite: mirad lo que el Espíritu dice a la Iglesia concreta de una comunidad cristiana. Ese hablarnos desde fuera de nosotros, e incluso desde fuera de las comunidades cristianas concretas, no sólo es un hablarnos en virtud de la autoridad de los Apóstoles y sus sucesores en la Iglesia, sino fundamentalmente es hablarnos desde la libertad del Espíritu, que sopla donde quiere, y como el viento, notas su presencia, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va (Jn 3,8).
Si el Espíritu Santo personifica en Dios el Amor, el Don, la Comunión, también el Espíritu personifica la Libertad de Dios para, sin necesitarlo, crear y recrear sus criaturas finitas libres, que por una sobre-excedencia de su amor quiere unírselas a Sí mismo. El Espíritu es el Amor y es la Libertad divinas, en la dinámica interna y en la dinámica hacia afuera de la Comunión trinitaria.
Hemos de reconocer la acción del Espíritu del Creador, que no deja de animar la creación, la historia humana y las culturas. En este sentido, la diversidad, el extraño o extranjero, los desafíos que nos desconciertan, las crisis que sufrimos, la vida que nos sorprende y nos admira en su resurgir, la solidaridad y entrega de tantas personas aun sin conocer a Jesucristo… son muchas diferentes interpelaciones que nos llegan a los cristianos, a la Iglesia y a cada uno de nosotros. Esa atención y cuidado al diferente, al que sufre, o a la vida en sus instantes de plenitud donde se dé, todo, todo puede ser recibido como interpelación del Espíritu, que busca sacar lo mejor de cada uno de nosotros y lo mejor aún de esta humanidad concreta, que conocemos en sus limitaciones y posibilidades humanas mediante la ética, pero no en las posibilidades que ve Dios en ella mediante la gracia y su voluntad salvífica.
Y, aún más en concreto: si el Espíritu viene a liberarnos de nuestras esclavitudes y elevarnos a nuestra mayor dignidad de hijos de Dios, a nuestra plenitud humana, es coherente que me alcance a través de la mirada del “otro” que me interpela. El Espíritu está reñido con el individualismo, con el “yo supremo”, el yo “único”. Necesitamos siempre de los otros, del nosotros humano. Porque el Espíritu Santo es el nosotros divino y el nosotros humano. Por definición es la Relación y la Comunión de Amor en Libertad, en Dios y en los hombres.
Dice el Papa: “Los santos nos sorprenden, nos desinstalan, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante”. Pero en su línea de pensamiento, remitiéndonos a los márgenes o periferias o a cuantos nos descolocan, no sólo los santos, también “los otros”, los “más otros” respecto de nosotros, y precisamente el totalmente Otro, nos convierten en personas en relación y nos destinan a una comunión mayor, al tiempo que nos liberan de nuestros apegos, que nos hacen temer a la muerte. No llegamos a ser persona sin el otro, ni sin las comunidades humanas en las que nos movemos. No llegamos a ser personas sin el Espíritu Santo que nos asalta desde fuera de nosotros y, a la vez, nos habita en nuestro más profundo centro.